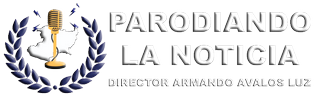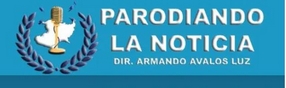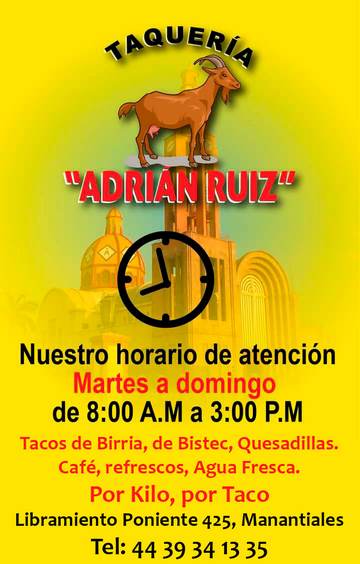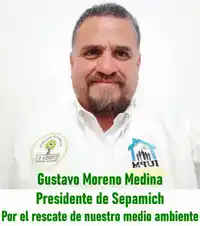Por: Miguel González Galván
Los tres poderes clásicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, llamados también funciones, de que hablara Montesquieu y que la historia jurídico-política se los ha atribuido a él, con el paso del tiempo, todas las organizaciones sociopolíticas del planeta denominadas Estados nacionales o sus estados miembros, han adoptado este modelo. Más aún, otros órganos de gobierno de entes infranacionales e infraestatales como son los de los municipios, por asimilación, por inherencia y por funcionalidad los han adoptados. Así, podemos enunciar estas funciones municipales de la siguiente forma:
a) La función legislativa o reglamentaria, tiene como contenido a la norma, que se expresa en una regla imperativa y absoluta con carácter general, y orientada al bien común; b) La función ejecutiva, de gobierno o administrativa se materializa en la aplicación de las normas en una relación jurídica, creando un derecho, una obligación o una situación subjetiva, y c) La función judicial o jurisdiccional está estrechamente vinculada con la función ejecutiva y su finalidad es la actuación y mantenimiento del orden jurídico; aparece, por tanto, vinculada a la seguridad y a la sanción del derecho. Dicho esto, ahora hablaremos de los servicios a que está obligado a prestar el municipio.
Los servicios públicos municipales, necesarios para la vida comunal, están previstos en la fracción lll del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando este precepto puntualiza que: Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, e i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los municipios previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de manera temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado o el propio municipio. E igualmente las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
Ahora bien, después de haber analizado en siete segmentos o fracciones el presente artículo, nos abocamos a emitir algunas consideraciones finales.
C o n c l u s i o n e s
1a. El municipio como ente histórico, ha sido el actor de dos hechos heroicos: a) la resistencia de la ciudad de Numancia, cuando sus habitantes prefirieron la muerte a la rendición, la calcinación de la Ciudad a la humillación de la derrota perpetrada por las tropas imperiales de Roma, y b) la batalla de los campos de Villalar en tierras castellanas, defendiendo las libertades comunales que buscaban ser abolidas por el poder monárquico de Carlos V. Y, por otro lado, ha sido el arquitecto de dos triunfos jurídico-históricos: a) el de la “romanidad” de los entes municipales, cuando sus habitantes reclaman al poder imperial, la igualdad jurídica de todas las comunas, y que Roma, con el paso del tiempo(en el año 45 a C), la concede mediante la promulgación de la Lex Julia Municipalis, y b) el de ser el receptor y el beneficiario de los “fueros municipales” que otorgaran las nacientes monarquías peninsulares.
2a. El municipio fue en España la base de la Reconquista, en América es el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz el que legitimó la Conquista del Imperio Azteca, en la Colonia fue el modelo municipal castellano el que se implantó, en el siglo XVIII es el “municipio castizo” el que nace con la fusión del Calpulli y el municipio castellano. Es ciertamente, el “municipio castizo” el que pervive hasta nuestros días. El ayuntamiento de la Ciudad de México, es el que por primera ves, levantó la voz de la soberanía popular, sustento de la independencia de México; el siguiente día del “Grito de Dolores” fue instalado el primer ayuntamiento surgido del movimiento de la independencia.
3a. Fue la Constitución de Cádiz la que, en su corta vigencia en México, implantó las “jefaturas políticas”, las jefaturas políticas estuvieron vigentes en varios periodos durante el siglo XIX y en toda la época del porfiriato, el “municipio libre” fue uno de los centrales reclamos de la Revolución mexicana, los principios de la Revolución están plasmados en el texto constitucional de 1917. Los principios torales incluidos en el artículo 115 de la Constitución, se hacen consistir en que, el municipio es: a) la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas; b) la administración del municipio será gobernada por un ayuntamiento de elección popular directa; c) no habrá autoridad intermedia entre el gobierno del estado y el municipio libre; d) los municipios administrarán libremente su hacienda; e) los municipios gozan de autonomía, y f) existe el reconocimiento de la personalidad jurídica del municipio.
R e f e r e n c i a s
(1) González Galván, Miguel, “La Administrarán Municipal”, Tesis para obtener el grado de Maestro en Administración Pública, IESAP, México, 1979, pp. 4-5.
(2) Tito Libio, cita de Moisés Ochoa Campos, “La Reforma Municipal”, 2a. edición, Porrúa, México, 1968, p. 70.
(3) González Galván, Op. Cit. p. 6.
(4) Ochoa Campos, Op. Cit. p. 80.
(5) Ibídem, p. 82.
(6) Hernán Cortés, p. 181-182.
(7) “Apuntes para la Historia del Derecho en México”, Tomo ll, pp. 208-209.
(8) Entre otros investigadores: Gonzalo Aguirre Beltrán, Moisés Ochoa Campos, George C. Viallant, etc., etc.
(9) Burgos, Ignacio, “Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, México, 1973, p. 972.
(10) Ochoa Campos, Op. Cit. p. 93.
(11) Ots y Capdequí, José, “El Estado Español en las Indias”, p. 62, cita tomada de Carlos F. Quintana Roldán, “Derecho Municipal”, Porrúa, p. 53.
(12) Virgilio Muñoz y Mario Ruiz Massieu, “Elementos Jurídicos Históricos del Municipio en México”, p. 21, cita de Carlos F. Quintana Roldán, Op. Cit. p. 53.
(13) Tena Ramírez, Felipe, “Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, 34a. edición, México, pp. 148-149.
(14) Ibídem, p. 148.
(15) Ochoa Campos, Op. Cit. p. 226.
(16) Ibídem, p. 19.
(17) “El Régimen Municipal de la Ciudad Moderna”, 4a. edición, Madrid, 1936.
*Doctor en Administración Pública.